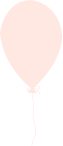Es pequeña, bonita, azul, blanca y color arena. Es tranquila pero llena de vida. Te abraza, te agarra, te libera y te salva. Te transporta, te da que pensar, te hace sentir feliz, solo en el mundo, o quizá no. Te pone los pies en la tierra después de haberte embarcado lejos allá en el cielo.
Ella, Formentera. La más pequeña de las Islas Baleares. Un día soleado de finales de septiembre, cuando las nubes de buen tiempo van y vienen. Cuando el cielo cambia de colores y que los reflejos dorados del sol vienen para hablarte y te susurran date prisa acaríciame que pronto me voy a esconder.
A unos 30 minutos en barco de su hermana mayor, Ibiza (Eivissa). Y durante esa travesía empezar a soñar con los chiringuitos y los puestecitos de hippies, con las casitas blancas, las bicis y la gente sin problemas, o al menos eso parece. Nada más y nada menos. Pocos habitantes al año, unas 10 000 almas que viven tranquilamente y turistas, jóvenes mayormente, que llegan para liberarse a la vez de sus preocupaciones y de sus bañadores.
Natural. Salvaje. Espectácular. Espléndida.